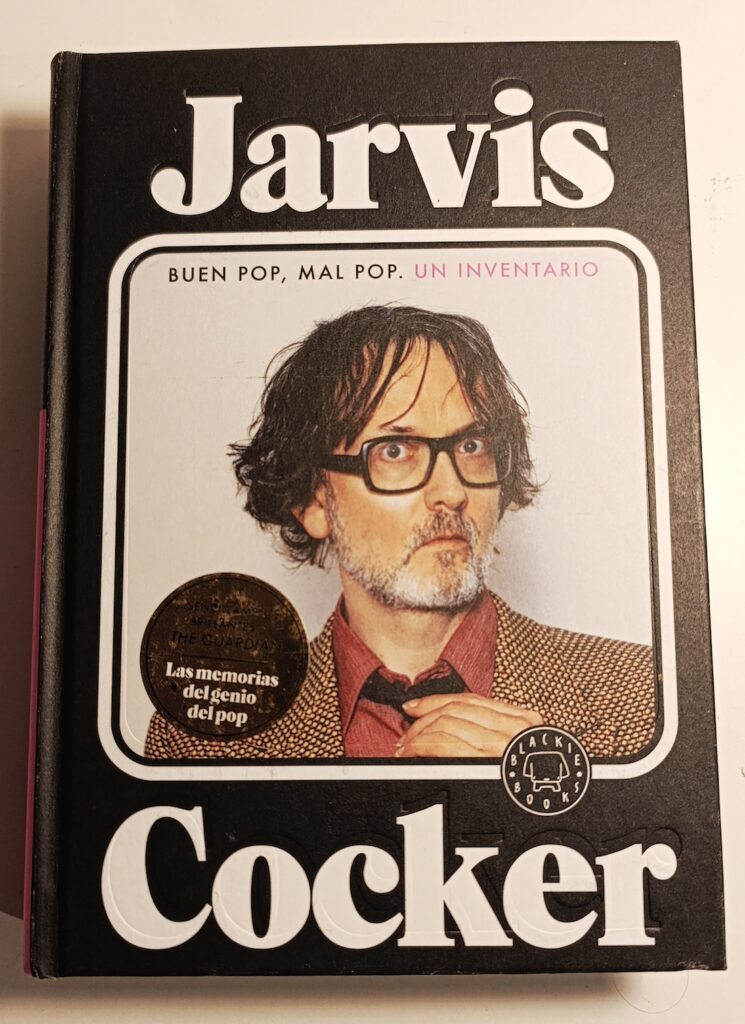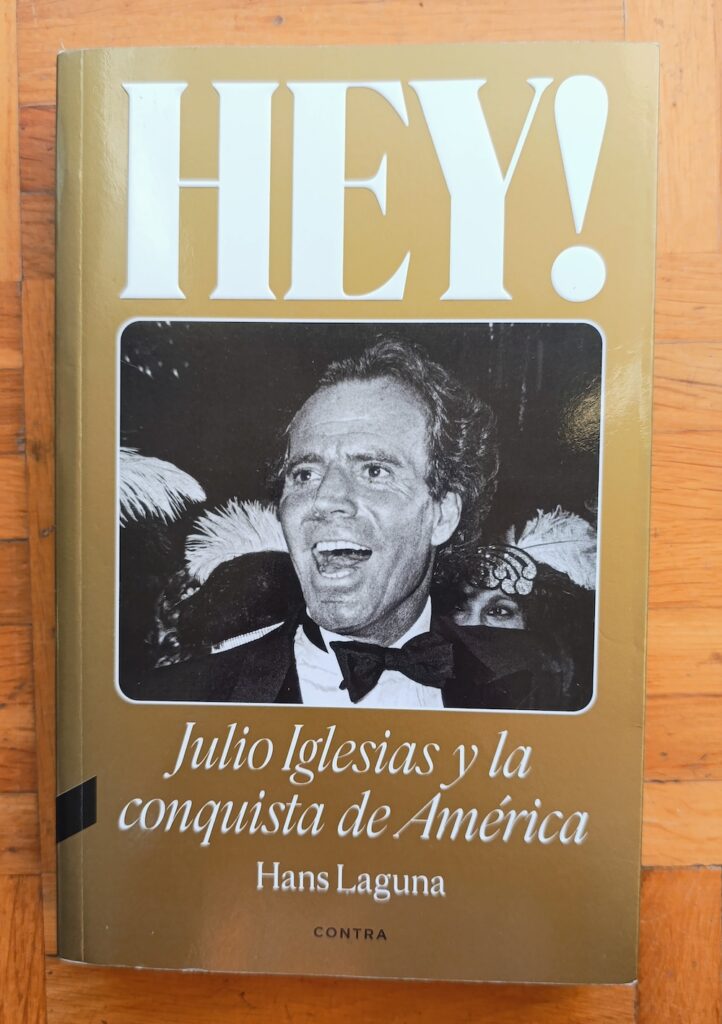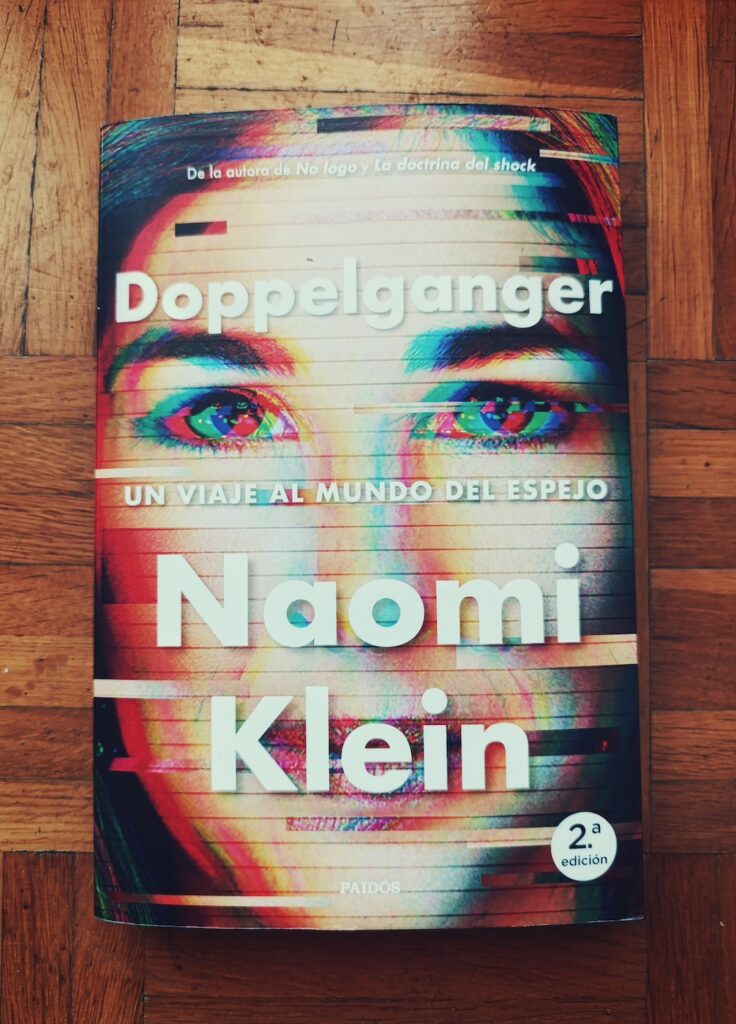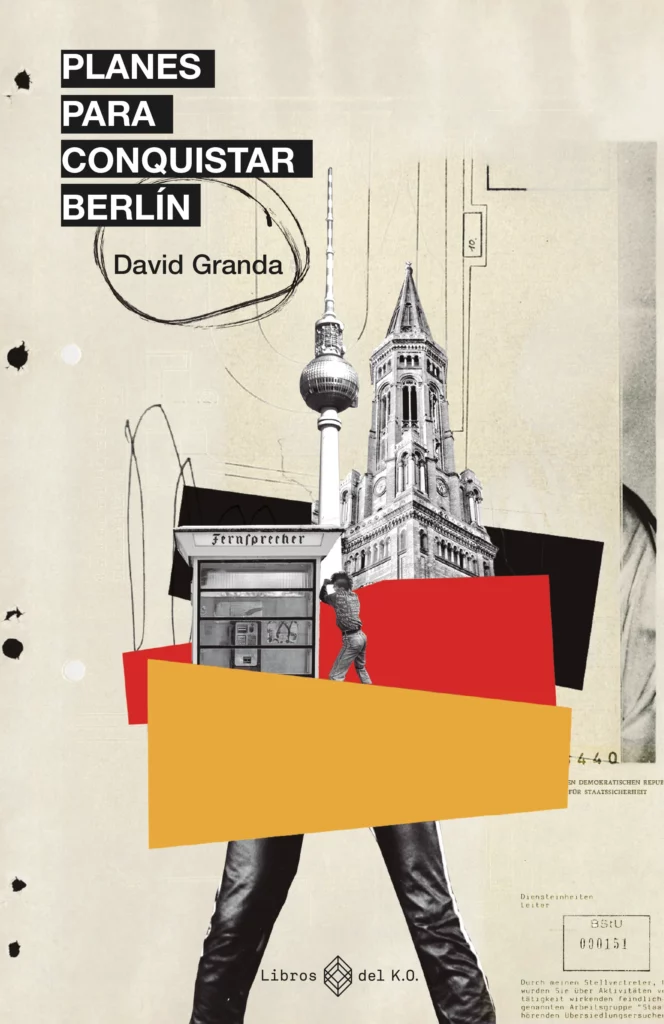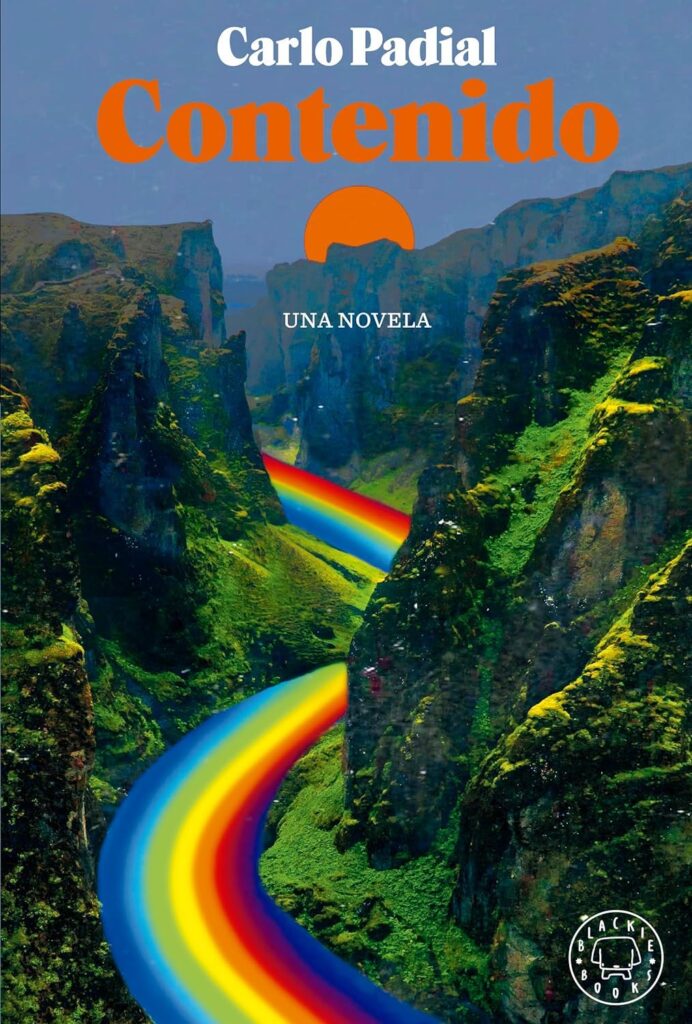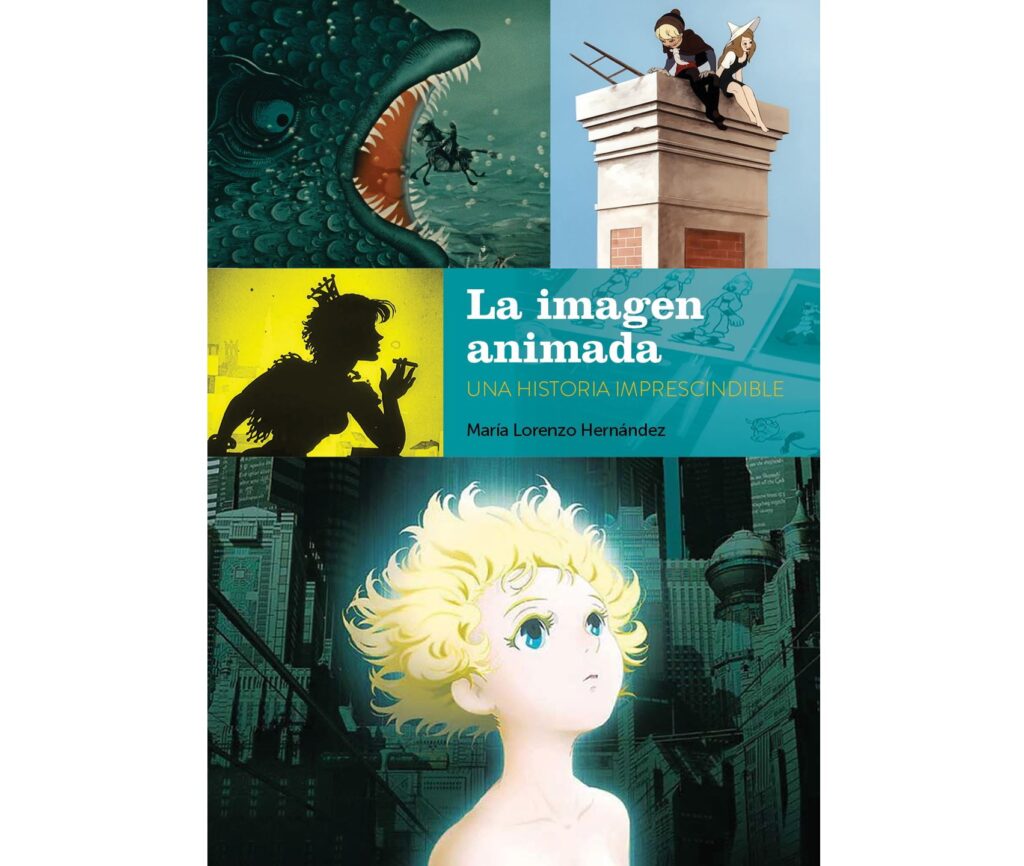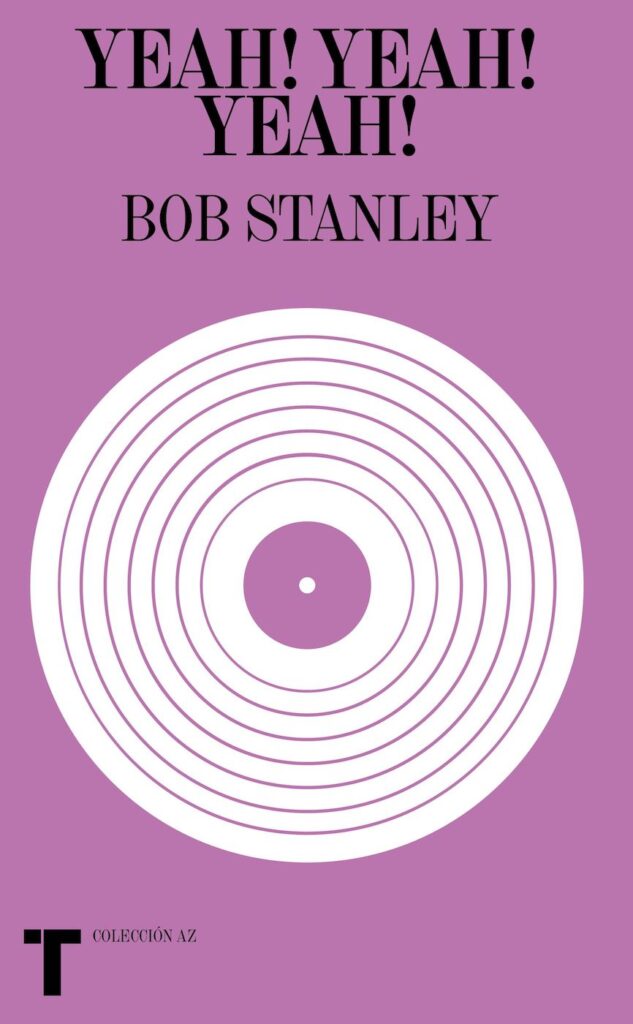Este 2025 tampoco me acercaré a Barcelona durante el primer fin de semana de junio. De hecho, cada año encuentro nuevos motivos para no volver por el Parc del Fòrum. Sin embargo, todavía me resulta divertido el reto de repasar entero el cartel del Primavera Sound, empollarme uno a uno todos los artistas que van a tocar, y ver qué hay de interés por ahí. Ya no lo hago por organizar mis horarios ni nada por el estilo; simplemente me lo estudio como el que se pasea por una feria de muestras por la curiosidad de conocer qué tendencias se avecinan, qué cosas programarán el resto de festivales dentro de un par de temporadas. Además, me sirve para comprobar si el Primavera continúa a la altura de su pasado o ha ido mutando en otra cosa distinta.Y de paso que me estudio todo el cartel pues ya preparo algunas playlist de recomendaciones urgentes llenas de canciones molonas.
Sigue leyendo